14 de noviembre de 2007
Oda a la tarjeta de crédito
El plástico nos invade e incluso el dinero se está volviendo plástico. pero no es malo, y por eso hasta una tarjeta con banda magnética inspira unas buenas palabras en un poeta.
Por: Eduardo Escobar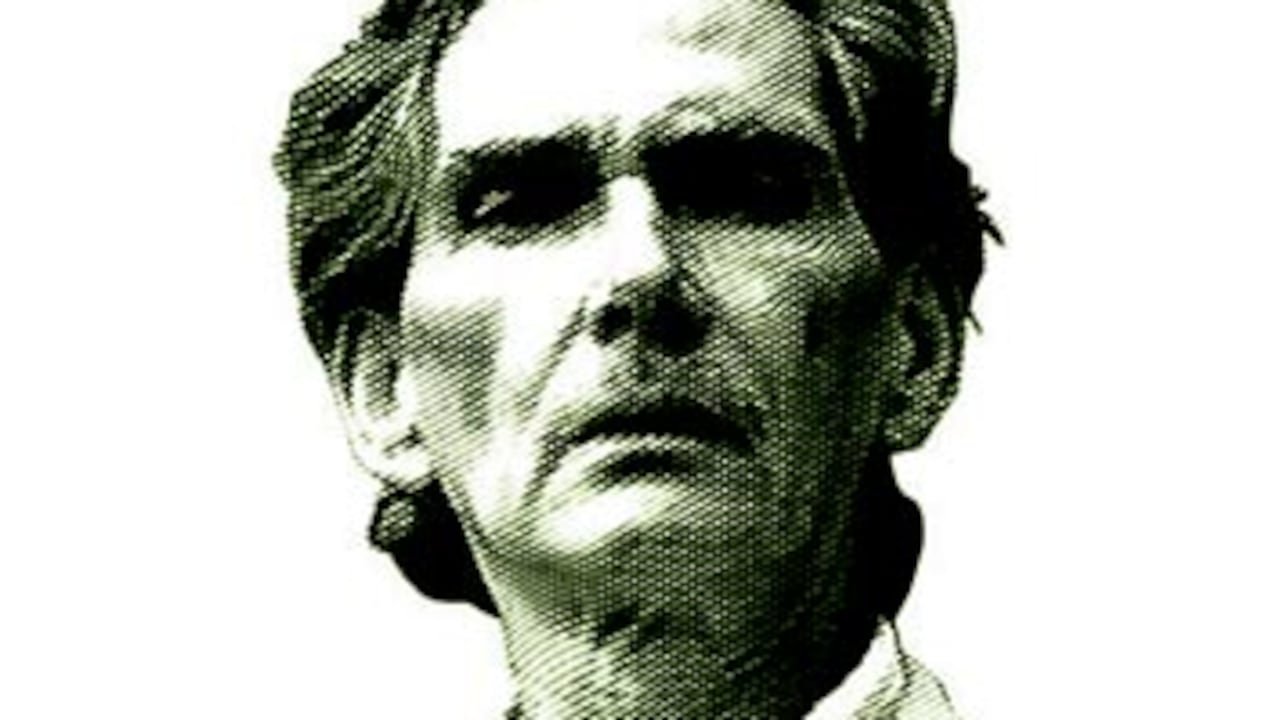
Admira en el director de esta revista, un hombre lleno de obligaciones, que siempre anda de viaje y tiene una familia por atender, que le sobre tiempo para proponer a sus escritores habituales, entre quienes tengo el privilegio de contarme, tareas a veces rayanas en lo imposible. Como esta. Una mañana encontré este mensaje del editor en el correo: el director quiere una oda a la tarjeta de crédito. ¿Se le mide? Y dudé. Y acepté. Debo vivir aunque sea de escribir alabanzas a estos rectángulos multicolores de plástico tan apoéticos en apariencia aunque hacen posibles un montón de cosas poéticas pagadas en cuotas variables, desde cruceros en yate por las Antillas hasta crepúsculos de Alaska y relojes de oro para contar la eternidad.
Qué decir de estos artilugios atravesados por una banda magnética que usamos aunque nadie sabe cómo funcionan. Que nadie sabe si nos hacen libres o constituyen una cadena sutil que nos ata a la esfera ilusoria del mundo de los números. Cómo despertar en mí un sentimiento lírico por estos objetos. Me pregunté.
Tal vez diré, me dije, que el plástico nos invade. Que nos rodea en los objetos de la casa desde la cocina hasta el retrete. El tocadiscos es de plástico. El computador. El bolígrafo, el cepillo de dientes. Y cada vez más personas llevan arterias de plástico. Y las mujeres son más o menos plásticas con nalgas plásticas y tetas de plástico y naricitas de plástico y lentes de contacto de plástico. Y hasta el dinero, me dije por rematar, ese elemento venerable que por alguna insidia huye de los bolsillos de los pobres, está siendo suplantado en todas partes por tarjetas de plástico. Por estas asépticas tarjetas de plástico libres de las bacterias de los billetes sépticos de papel, nidos de microorganismos que pasan sin que nadie se percate de los pechos hirsutos de los mendigos de callejón a los bolsillos de los obispos y los senadores de las repúblicas y sus señoras. Alguien dijo que el dinero es el estiércol de Satanás. La tarjeta de crédito nos salva del contacto con las heces del diablo sin disminuir el encanto del subproducto de sus digestiones. Diré. Dije. Pero no me habían pedido un tratado de metafísica o demonología de la tarjeta de crédito sino una oda.
Y si digo me dije que algunos auguran que la tarjeta de crédito desaparecerá pronto reemplazada por un chip que nos implantarán en las palmas de las manos y dará comienzo a las premuras del Apocalipsis y anunciará la venida del Anticristo según algunos sectarios. Pero tampoco se trataba de hacer futurología barata. Oh mi tarjeta de crédito querida, que llevo a todas partes, más imprescindible para mí que mi alma, mi apoyo, abracadabra de mis tesoros. Ensayé. Pero me di cuenta. Por este camino espantaría las musas en desbandada. Y no iría a parte alguna decente solo sin ellas.
En estas andaba, a punto de darme por vencido, cuando recordé una tierna historia que vale por la mejor de las odas posibles a la tarjeta de crédito. El viejo Pepa, el brujo negro de San Andrés que tanto quisimos necesitaba operarse los ojos en Bogotá. Simón González pagaría la operación, pero no tenía cómo hospedarlo. Y me pidió tenerlo en mi casa en la convalecencia. Una noche después de la intervención en la clínica Barraquer, Simón vino por Pepa y lo llevó a cenar. Y al volver, Pepa no cesaba de exclamar, deslumbrado. Simón no paga. Simón no paga. Me llevó a un restaurante muy fino, que debe ser muy caro. Y al final mostró una tarjeta. Y se fue sin pagar. Simón no paga, decía Pepa. Y repetía como si llegara de asistir a un milagro: Simón no paga. Al otro día Pepa me dijo al desayuno. Oye, Eduardo, ¿por qué no le dices a Simón que me regale una tarjeta de esas? Y muy serio, después preguntó: ¿Tú crees que Simón me regala una tarjeta como la que tiene, si se la pido? Y yo para no mancillar la inocencia del brujo nacido bajo los cielos gratuitos de San Andrés antes de que se llenara de turcos y antioqueños y tarjetas de crédito, hablé de otra cosa. Para ayudarle a olvidar sin desengañarlo que míster Simon, como Pepa a veces lo llamaba, mostraba una tarjeta de mago en los restaurantes y se iba muy orondo sin pagar. Pepa, que era muy inteligente, jamás volvió a mencionar el asunto.