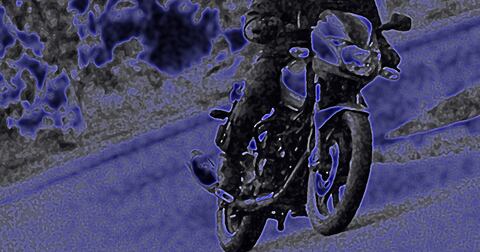18 de diciembre de 2014
Un día en Colombia
6:47 A.M., un desplazado llega a la ciudad
¿Cuándo se convierte un colombiano en desplazado por la violencia? ¿Cómo hace una persona que no conoce la ciudad más grande y agresiva del país para llegar al centro en un bus?
Por: Diego Rubio / Fotografías: Álvaro Cardona
¿Cuándo se convierte un colombiano en desplazado por la violencia? Christian y Patricia Viáfara lo hicieron un martes a las 9:51 de la mañana, justo después de firmar su declaración de desplazamiento en una oficina del centro de Bogotá: “Salimos corriendo porque nos iban a matar a los dos hijos, de 7 y 4 años”, testificaron.
Los Viáfara habían llegado a Bogotá tres horas antes, equipados con cuatro bolsas de basura repletas de ollas, fotos de bautizo, una biblia de bolsillo y todo tipo de ropa, menos medias. Estaban advertidos sobre el frío bogotano, pero no creyeron que el viento helado de la madrugada se metiera por los pantalones y tocara defenderse de él hasta con medias de verdad, de las largas, no de las tobilleras que les habían comprado alguna vez a los pelaos en “el Puerto”.
“El Puerto” para ellos es Puerto Tejada, Cauca, un municipio de 45.000 habitantes en el sur del país azotado por pandillas que se han dividido el control de las calles. Existen fronteras invisibles que solo los lugareños entienden. El que no respeta las reglas de su zona corre el riesgo de ser aniquilado. Datos de la burocracia interna revelan que más de un tercio de la población está en condiciones de pobreza: sin sueldo fijo, sin agua potable, sin pavimento en su casa… En parte por eso —por eso y por la violencia—, unas 700 personas abandonan el pueblo cada año.
***
La primera persona que vio Christian (30 años) al pisar tierra bogotana fue a un policía bachiller medio dormido que descansaba, bolillo en mano, contra una pared de la Terminal de Transportes. Viáfara trató de explicarle su tragedia en una seguidilla de ideas desordenadas, sin pausas: que vengo del Puerto-que allá la cosa está caliente-que yo soy bueno para pegar ladrillos-que eso hacía antes de quedarme desempleado-que los niños tienen frío…
El agente, desconcertado, solo atinó a estirar los labios para señalarle la oficina a la que debía presentarse hasta hace poco cualquier presunto desplazado por la violencia que llegara en bus: la Unidad de Atención y Orientación a Población en Condición de Desplazamiento (UAO, según una sigla que compone la más irónica de las onomatopeyas).
Christian se subió la cremallera de su única chaqueta, cargó las bolsas sobre un carrito maletero y guio a su familia hacia el despacho indicado. Ya había fila: una adolescente recién escapada de un “combo” de las lomas de Medellín que pretendía reclutarla; un padre soltero y callado que acababa de llegar del Casanare con sus tres hijos; un anciano que había abandonado Manizales la noche anterior por miedo a que el mismo hombre que “desapareció” a su hija lo “desapareciera” también a él.
El celador de la UAO les recomendó a todos cubrirse de arriba abajo con cobijas —o toallas o trapos— para evitar una gripa, enfermedad típica del recién llegado de tierra caliente. Y así, en segundos, se formó la escena clásica —y patética— del desplazamiento interno colombiano: padres con ojos cansados y llorosos que permanecen sentados frente a una entidad pública con los codos sobre las rodillas, mientras sus hijos duermen bajo mantas. Las bolsas negras apiñadas a su lado completan el paisaje premonitorio del calvario que les espera. Están a punto de enfrentarse a un monstruo de ciudad con más de ocho millones de habitantes y unos dos millones de pobres extremos (que viven con menos de dos dólares o 4200 pesos diarios).
***
Ser desplazado es un lugar común en Colombia, campeón del mundo en la materia, por encima de países que a Christian y a Patricia les suenan a guerra, como Irak o Congo. Según la ONG Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), más de cinco millones de personas —el equivalente a todos los habitantes de Medellín y Cali— han sido víctimas de este flagelo desde el cambio de milenio en el país de “el riesgo es que te quieras quedar”. Unos 400.000, casi el 10 %, negros.
Sí, negros, sin eufemismos. Christian prefiere decirles así a los de su pueblo, a los de su raza. Primero, porque no ve la mala intención en la expresión; segundo, porque no entiende el significado de palabras políticamente correctas como afrodescendientes o afrocolombianos, que oyó por primera vez en el magazín mañanero del presentador Jotamario Valencia, un ídolo en el Puerto.
***
Siempre de jeans, tenis de tela y camiseta hasta los muslos, la figura de Christian hace pensar en un basquetbolista: 1,88 metros, más huesos que carne, brazos que le cuelgan por debajo de las rodillas, dedos largos y atenazados. Patricia (26 años) le llega a los hombros. Prefiere los pantalones que las faldas y las chanclas que los zapatos de material. Lleva siempre el pelo con dos trenzas que unas veces deja sueltas sobre los hombros y otras, ensortijadas en un moño.
Christian no tiene filtro, va soltando todo lo que le pasa por la cabeza. Ella es más pausada, dosifica las palabras. Si alguien les pregunta cómo llegaron a Bogotá, la mujer comienza la historia, pero él la interrumpe para continuar con su propia versión, por lo general saturada de la frase “amigo, yo soy un muchacho bueno”.
***
El operativo de salida de Puerto Tejada había empezado tres semanas antes, cuando Christian le confesó a su mujer que unos pandilleros lo tenían “marcado”: que me quieren matar-que me deben estar confundiendo-que son los mismos que asesinaron a la vecina frente a la casa–que tú sabes que yo soy un muchacho bueno...
Patricia se perdió entre tantas ideas y, mientras él hablaba, comprendió que se acercaba la hora de abandonar el Puerto. Y empezó a escribir, sin pensar en reglas ortográficas, una nota a mano que contaba su caso al detalle para dejar constancia en la alcaldía del Puerto.
Un amigo le había comentado que ese papel era clave para que el Concejo del pueblo le aprobara la plata del transporte hasta Bogotá. Falso. El mismo hombre le había recomendado cargar siempre una copia de la carta, documento indispensable a la hora de pedir los beneficios que “a la fija” les darían cuando llegaran a Bogotá: una casa grande, un mercado con verduras y pollo, un millón de pesos al mes y un televisor grande para ver a Jotamario. Falso también.
Ilusionados con un futuro inexistente, los Viáfara desmantelaron su casa de a poco. Aunque ocultaron el plan a los niños para evitar las sospechas de los vecinos, los pequeños notaron que la ropa desapareció en tres días del armario y que algunas bolsas negras se tomaron la sala. Un mediodía de lunes, después del almuerzo, la familia aprovechó “la hora muerta”, cuando hasta los atracadores se esconden del sol bochornoso, y salieron en parejas a bordo de mototaxis —“motorratones”, en jerga del Puerto.
Ni Christian ni Patricia durmieron durante las 15 horas que tardó el bus en recorrer medio país, desde un paradero intermunicipal a las afueras de Puerto Tejada hasta Bogotá, previa parada en Cali. Los niños viajaron sobre las rodillas de sus papás para ahorrarse dos pasajes, más o menos 80.000 pesos. Una cifra nada despreciable para una familia que huyó con solo 120.000 entre el bolsillo.
***
Alrededor de un centenar de desplazados solía llegar cada día a Bogotá hace diez años cuando los índices de violencia guerrillera y paramilitar estaban disparados. En la ciudad no había cama para tanta gente. Hoy la situación sigue siendo dramática, pero ha mejorado: unos 50 desplazados, la mitad que una década atrás, aterrizan ahora en la capital a diario, según números de la Unidad de Víctimas del distrito. Como los Viáfara, muchos llegan del Cauca, donde la influencia de grupos guerrilleros y bandas delincuenciales sigue siendo alarmante. ¿Qué pasa con ellos después de unas semanas en Bogotá? “No sabemos, la mayoría desaparece, se los come la ciudad”, me comentó un funcionario.
***
La oficina de la UAO abrió poco después de las 7:00. Christian y Patricia se enteraron en ese momento de los beneficios reales que el gobierno de Bogotá les da a quienes llegan en estado de vulnerabilidad y emergencia: nada de casa, sueldo o televisor; solo un mes de albergue, servicio de salud y algunos bonos canjeables por alimentos y productos de aseo personal. Pero antes de iniciar ese proceso, debían ir al a la oficina de la Personería de Bogotá a firmar la dichosa declaración de desplazamiento que los convertiría en desplazados oficiales.
¿Cómo hace una persona que no conoce la ciudad más grande y agresiva del país para llegar al centro en un bus? Christian se lo preguntó a un lotero que trató de explicarle que por una esquina cercana pasaba un colectivo negro, que debía bajarse ahí mismito en la carrera 13, que de ahí contara los números de las calles al revés, pues en el norte descienden en sentido sur y viceversa… Viáfara no entendió ni la palabra “colectivo”, pero no le quedaba otra que hacer el intento.
Él y su mujer esperaron durante más de 45 minutos en la esquina señalada, bolsas al hombro y niños en brazos, a que pasara el dichoso bus… nunca apareció. Y cuando pidieron indicaciones a los transeúntes de caras más amables, estos corrieron como si fueran a ser atracados. Los Viáfara no querían, pero al final pararon un taxi que los llevó hasta la puerta de la Personería por 12.000 pesos, plata suficiente para alimentar a la familia en el Puerto por lo menos durante un día.
El centro le pareció aterrador a Patricia. No estaba acostumbrada a caminar entre esa horda de oficinistas, indigentes y estudiantes que la arrastraban de un lado a otro. La asustaban los pitos de los carros, los edificios de más de cuatro pisos, los chillidos de los vendedores ambulantes. Y la aterrorizaba también la situación económica de su marido: solo le quedaban 28.000 pesos en la billetera sintética con cierre de velcro que ella le había regalado en una Navidad. Por eso, lo primero que hicieron tras la firma fue vender parte de sus pertenencias. Después de feriarlas entre varios caminantes que los ignoraron, Christian cerró un negocio que consideró justo con el cocinero de un corrientazo: un par de ollas viejas a cambio de 8000 pesos e instrucciones detalladas para regresar en bus a la Terminal.
Sí, tan absurdo como suena: debían volver a la misma sede de la UAO de la que habían sido despachados horas antes. Allá los esperaban una abogada, una psicóloga y una trabajadora social que los entrevistarían con minucia para certificar que su historia era veraz y revisarían diferentes bases de datos para asegurarse de que ninguno tuviera antecedentes penales o hubiera sido beneficiario antes de las ayudas que destina el distrito para la población en emergencia… porque no falta el ‘vivo’ que quiere aprovecharse de esos auxilios públicos.
***
Entre las historias más comunes que escuchan a diario los funcionarios de la UAO están las de campesinos acusados de ‘guerrillos’ por los paramilitares o de ‘paracos’ por los guerrilleros; las de jóvenes violadas sistemáticamente por combatientes de todos los bandos, hasta del ejército; las de papás o esposas que ven a sus hijos o maridos ser asesinados en sus narices; las de parejas que temen por la vida de sus hijos.
La abogada, la psicóloga y la trabajadora social recibieron a los Viáfara alrededor de las 4:00 de la tarde, diez horas, cinco tintos azucarados y tres paquetes de galletas después del aterrizaje forzoso. Christian era incapaz de mantenerse recostado en el asiento, se frotaba las manos y volteaba la cabeza como si alguien lo estuviera persiguiendo. Patricia permanecía petrificada con las manos entre los muslos.
Afuera, en los pasillos de la Terminal, sus hijos sufrían los efectos de la inocencia y el exceso de dulce: la niña bailaba una salsa romántica que sonaba en una cafetería mientras su hermano celebraba goles imaginarios. Adentro, en la oficina, Patricia hablaba de las amenazas a Christian, de la huida, de las expectativas falsas, y confesaba un secreto que no se había atrevido a contarles a sus compañeros de fila: su hijo había sido contactado por líderes de una pandilla para que les hiciera domicilios con cocaína.
Al parecer, a ningún policía se le ocurre requisar a un niño de 7 años, ni siquiera en un pueblo donde muchos de esa edad ya saben blandir puñales. Cuando el pequeño se negó, el pandillero le pegó. Y cuando la mamá le reclamó, el bandido se limitó a mostrarle el revólver que descansaba en su pantalón. Una razón de peso para irse —lloraba Patricia—, como si las intimidaciones a su marido no fueran suficientes.
La abogada le pidió silencio y, con tono de juez que lee una sentencia, les autorizó el mes del albergue y los otros beneficios temporales. Les advirtió, eso sí, que en un mes tendrían que rebuscarse la vida solos, mientras un equipo de la alcaldía estudiaba su caso para ver si les extendía el subsidio de alimentación. Los Viáfara aceptaron la oferta sin pensarlo. Era eso o la calle.
***
Una furgoneta recogió en la Terminal a todos los que hacían la fila en la UAO desde temprano. Eran las 7:00 de la noche. Me despedí de los Viáfara, no sin antes prometerles que los visitaría pronto, apenas tuviera un permiso para entrar al albergue. Parecían más resignados que angustiados.
Me enteraría luego de que el recorrido transcurrió en silencio, con los niños deslumbrados con la cantidad de luces que había en Bogotá: luces de edificios, luces de carros, luces de comercios. Dos horas más tarde, apenas superaron el primer trancón de su vida, llegaron al hogar de paso, que encontraron limpio y ordenado. Tenía dos pisos, más de 50 camas cómodas, mejores salones que en la escuela del Puerto, duchas con agua caliente, patio con rodadero y televisor plano para ver a Jotamario.
Cada uno recibió su aguapanela de bienvenida, su jabón, su toalla, su cepillo de dientes y su manual de convivencia: debían dormir separados —mujeres con mujeres, hombres con hombres—, tender sus camas, estar en sus cuartos antes de las 9:00 p.m., dejar limpio el baño compartido…
Era casi medianoche. Christian besó a sus hijos y a su esposa antes de dirigirse a uno de los dormitorios masculinos. “Si fuera político ayudaría a los pobres —cree recordar que les dijo—. A los más pobres, como nosotros, para que nunca tengan que pasar por una experiencia así”. Y subió las escaleras con la convicción de que nunca volverían al Puerto… Tenía razón: pronto desaparecerían, se los tragaría la ciudad.