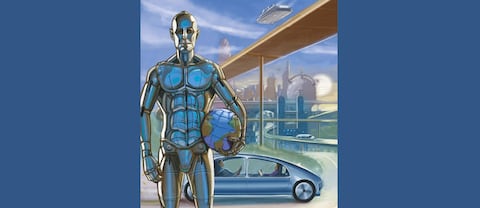En una época en la que la población escolar adolescente aún no contaba con tanto artefacto electrónico para ensimismarse, olvidar a los demás, ocupar los tiempos muertos o, mejor, matar el tiempo y alimentar el ocio ad infinitum fuera del salón de clase, el recorrido en el bus del colegio era sin duda un espacio propicio para ocupar la imaginación, tanto la propia como la colectiva. Al fin y al cabo se trataba de un momento durante el que las reglas diarias, las de los límites del colegio físico (con una autoridad casi siempre en conflicto constante frente a la idea de la disciplina) quedaban en una especie de suspenso al interior de ese microcosmos formado por una doble fila de sillas, separadas por un pasillo y ocupadas por una interminable lista de estudiantes. Pasajeros transitorios, más o menos involuntarios, con alumnos de todas las personalidades, calañas e intenciones, obligados a estar pendientes de los otros, de sus bullas o silencios.
Así como se repetían los vericuetos de la ruta por las mismas calles, el escenario en el bus parecía repetirse de un día al otro, pero no era más que una apariencia, pues la verdad siempre fue que cada día, en las horas de la mañana o de la tarde, uno podía ser testigo —a veces protagonista directo— de las múltiples e inesperadas maneras que se ponían en práctica para relacionarnos entre unos y otros. Hablo, además, de un colegio de “varones”, donde la única presencia femenina la traía la esporádica visita de una monja o una que otra profesora medio despótica y, por alguna razón que nunca intenté averiguar, maestra de idiomas, preferiblemente inglés.
Vale la pena agregar aquí una circunstancia colegial del momento que, para el presente escenario cotidiano del trancón vehicular sin término, sonaría insólita y, para no decir risible, imprudente: en esos días (hablo de finales de la década de los setenta) la ruta del bus era doble. Es decir, una gran mayoría de alumnos iba a almorzar a la casa para regresar después a la sesión de la tarde. En consecuencia, se trataba finalmente de cuatro recorridos diarios; cuatro momentos indicados para la “recocha”, el tedio, el consabido ajuste de cuentas, la escapada o, simple y tristemente, el mareo doble.
No sé cómo será ahora, pero ahí dentro, a pesar de las sorpresas diarias, existía una dinámica en la que se podían identificar y enumerar algunas constantes, que resumirían en tres grandes prácticas del bus:
Los mayores, o los “grandes”, los de los últimos cursos, siempre ocupaban los puestos de atrás. Era una especie de ley que nadie discutía, ni los choferes ni los curas ni los profesores, y supongo que ilustraba el orden propio de una jerarquía de poder. Imagino que era la manera más eficaz de ejercer control sobre el bus, de quedar en la impunidad, fuera de la vista de los otros, obligados a mirar todo el tiempo al frente. Algo semejante sucedía en el patio de “recreo”, donde los grandes también imponían sus propias reglas, tácitas pero conocidas y respetadas por todos. Se agregaba, por otro lado, que en el bus estos grandes podían sentarse como se les diera la gana, matonear a los menores y, los más osados, cuando el chofer se hacía el de la vista gorda, fumarse un cigarrillo entre varios, antes o después del almuerzo. Recuerdo que, al llegar por fin a los cursos finales y convertirme en uno de los grandes, varios compañeros de curso aprovechaban para bajarse del bus en cualquier parte —en Chapinero, por ejemplo— para pasar la tarde en algún billar, duchos ya en las mesas y las calles, clientes del Hobbie Center o El internacional.
Los menores casi nunca se sentaban en las ventanas, solo donde los dejaran. Como una consecuencia de la circunstancia anterior, los de los cursos más bajos, los “enanos”, tenían que conformarse con el puesto que les tocara. Las ventanas eran una especie de trono y no faltaban peleas por una, fuera en el puesto que fuera, pues era el mejor lugar desde donde se podía ver ese otro mundo de la calle, tan distinto al colegio y la casa. Recuerdo que, por encima de todo, la ventana permitía cruzarse en directo con las ventanas de los otros buses escolares, de colegios rivales como La Salle o el San Bartolomé, o, preferiblemente, de los colegios femeninos. Cuando llegaba a suceder, en la simple coincidencia de un semáforo en rojo, por ejemplo, al bus lo acometía una euforia creciente que terminaba en gritos y chiflidos. Nunca supe por qué en cada recorrido me acompañaba el deseo imperioso de cruzarnos con un bus del colegio María Mazzarello, como si allá, en ese otro vehículo inalcanzable y de nombre prohibido transitara la niña más linda de todas y que sería, claro, el verdadero amor traído por la ensoñación. Una de las tantas supersticiones que alimentaban esos días, semejante a la de la independencia individual, las rabias o las alegrías sin nombre.
Los profesores se sentaban adelante y simulaban dormir. Incluso durante los años que fui “profe” de colegio, también de varones, esta fue otra constante acordada sin tener que mencionarla ni consignarla en un papel. Pienso en una especie de contrapartida a la de los grandes en los puestos de atrás, el platillo de una balanza invisible para generar cierto equilibrio en el bus. A esta constante se le agregaba, en mis últimos años de estudiante en el colegio, un giro un tanto perverso, del que ninguno hablaba, ni con los papás ni con los curas: cuando no había profesor presente en el bus (no recuerdo ninguna otra clase de “vigilancia” oficial) el chofer asumía la autoridad por cuenta propia; más bien por propia mano, literalmente. Así, cuando se daba el caso de tener a un lado el bus ocupado por las niñas, por ejemplo, y la euforia no disminuía, el hombre arrancaba con fuerza y, de un momento a otro, frenaba en seco para “poner en su sitio” a cualquiera que no estuviera sentado o saltara de un lado a otro por el pasillo. Por lo general, los menores terminaban zarandeados o en el piso, más de un golpeado. Imagino que a muchos de los chiquitos que no participaban activamente en el desorden las sacudidas terminaban por hacerlos trasbocar. Además, en casi todos los buses, el chofer contaba con un gigantesco espejo retrovisor por el que nos vigilaba.
De igual manera, y en otra de sus muestras de “autoridad” del momento, el chofer podía hacer correr en vano a cualquiera que se retrasara en llegar al paradero. No sé qué les costaba esperar, cuando podían hacerlo. Tal vez les gustaba ver por ese inmenso espejo las carreras inútiles y las caras desesperadas, a un paso del llanto. Recuerdo uno en especial, a quien llamábamos ‘el Llanero’ por llevar siempre puesto un sombrero claro de fieltro. Sin duda lo sería y era el más temerario de todos. No tenía mucha misericordia con sus pasajeros (mis dos hermanos menores y yo entre los de sus rutas asignadas) y le gustaba mostrarnos los cambios del Pegaso que manejaba con una destreza que todos envidiábamos, con el misterioso botoncito para “el alta” y “la baja”. Cuando llegaba a mi casa a recogernos y no estábamos listos (hecho recurrente después de los poderosos almuerzos) mi mamá le mandaba un vaso de sorbete para calmarlo.
Ya para graduarme, y en un giro geográfico radical, pasé el último año de colegio en un High School mixto, por allá en una región perdida de Pensilvania, Estados Unidos. Como pertenecía a la particular especie de los mayores (los seniors, para decirlo en ese término solemne y respetable, con reglas internas no muy diferentes a las de estos rincones), terminé participando en uno de los hábitos más desagradables y “prohibidos” en el interior de las aulas y, por supuesto, de las rutas de los buses escolares: masticar tabaco, para escupirlo en un vaso de plástico. Nunca lo disfruté, y cada vez que me llenaba un costado de la boca con esas hojas frías y amargas sentía náuseas, como cualquier otro niño a quien no se le acabaran de organizar los centros corporales del equilibrio. Pero, en fin, se trataba de otro de los ritos de paso que acompañaban a las rutas del bus. Ritos que, de una u otra manera, ayudaron a entender a los demás, algunos de los que pasaron en algún momento por la vida de uno y desaparecieron en el tiempo, con nombres y rostros, o, por el contrario, se volvieron inolvidables por sus matonerías o buenos chistes. No puedo imaginar qué podría contar aquel de los pocos afortunados que para ir al colegio, y volver a la casa, echaba simplemente a caminar por la calle.