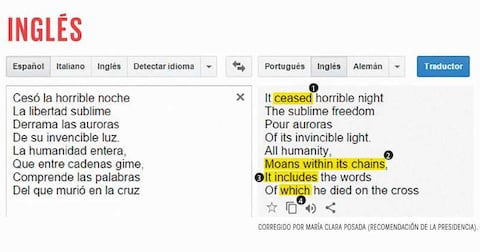11 de mayo de 2005
Experimento
Haciendo sesiones de hipnosis para dejar de tartamudear
Nuestro columnista Adolfo Zableh se le mide a una tarea que no es para cobardes: enfrentar lo que le produce la tartamudez, a través de sesiones de hipnotismo. ¿Le funcionarán?
Por: Adolfo Zableh
Todo hubiera sido más poético si este país tuviera estaciones: el hombre atribulado que a comienzos de otoño decide arrastrarse con todo y tara a un consultorio para ser curado luego de 22 años y no lo logra. Pero vivo en Colombia -y no es que reniegue de ello- y abril es un mes más, con un poco más de sequía, un poco más de lluvia. ¡Qué sé yo! Nunca le he puesto atención al clima.
El primer médico que busqué para superar mi tartamudeo me rechazó por razones que no vienen al caso. Mejor dicho, sí vienen, pero planamente no quiero contarlas. Está bien, acá va: no quería salir en una revista de publicación nacional como conejillo de indias. Supe de su negativa en la segunda sesión. No me dolió en extremo, aunque cualquier rechazo hiere el orgullo, y yo, que tengo el ego más grande que orgasmo de cachalote.
En el directorio busqué al psiquiatra que finalmente habría de atenderme, y fue una suerte que me aceptara, porque en la guía telefónica solo aparecen tres siquiatras que hipnotizan a sus pacientes; yo ya había agotado a uno de ellos.
Llegué un martes a su consultorio, que por alguna feliz coincidencia de la vida quedaba frente a mi casa, cruzando apenas la carrera séptima. A diferencia de los otros doctores a donde había ido, este no preguntó nada sobre mí. No indagó por mi vida, ni mi familia, ni mis hábitos; no hubo charlas previas para saber qué hacía yo ahí, a qué había ido. como si estuviera seguro de que todo saldría con la terapia. Apenas una hoja en blanco para poner mi nombre, mi edad y responder unas preguntas del test de Roscharch.

O debo estar muy loco o mi mente es demasiado simple, porque confieso que en esas imágenes yo solo veía manchas. He oído de sujetos que descubren armas, edificios, animales y hasta a su madre en esas figuras simétricas. Yo no notaba más que dibujos sin ningún significado. Es curioso; no me estaban presionando, no había posibilidad de que me equivocara, pero tenía pánico porque me sabía evaluado. Nunca antes había deseado con tanto ahínco saber las respuestas correctas para no ser catalogado como un desequilibrado.
En las diez imágenes que me pasaron respondí varias veces que veía hojas secas y medusas. Incluso en dos ocasiones pensé varios segundos y al final apenas pude reír, no veía nada. "Ahí hay una mancha", respondía en medio de la carcajada, mezcla de vergüenza y escozor por no poder ver más allá de un dibujo incomprensible. Yo miraba a la secretaria que sostenía las imágenes en busca de solidaridad; ella miraba aburrida, cansada tal vez de tratar con los mismos pacientes de siempre.
Minutos después, el psiquiatra me invitó a pasar. Estatura baja, canas y una cara sonriente me recibieron. Yo a esa altura solo pensaba en lo que me iba a comentar por las respuestas del test. No dijo nada. Juro que su actitud me hacía pensar que no le interesaba saber nada de mí, que no me estaba examinando y que todo estaba bien. ¿Quería que estuviera confiado? Seguramente. Yo, sin embargo, era ya un manojo de nervios.
A este médico no le conté mi intención de escribir un artículo, ya que temía que también me rechazara. Pero cuando abrió su boca para decirme: "Lo que se hable acá es estrictamente confidencial", sonó un timbre en mi cabeza. ¿Era acaso una advertencia? ¿Habría hablado con su colega y ya estaría al tanto de la situación? Tensioné todo mi cuerpo del susto y solo cuatro citas después caí en la cuenta de que no lo había dicho como advertencia hacia mí, sino para asegurarme que lo nuestro quedaba de puertas para adentro.
En fin. Primero, unos ejercicios de relajación para sacar toda la tensión que arrastraba de la oficina y la calle. "Estírese, agáchese", decía. "Siéntese y deme su cabeza que le voy a dar vueltas hasta casi arrancársela del cuello". Eso no lo decía, pero sí lo cumplía. Luego exámenes de rigor como oír los latidos del corazón y medir la presión arterial, además de un estetoscopio extra para mis oídos. Así, según él, podría yo tomar conciencia de mi cuerpo, de que soy un ser con un corazón que late y que gracias a eso estoy vivo.

El diván esperaba por mí (diván es una visión idealizada del psicoanalista. Un sofá de cuero fue realmente mi destino). Yo me acosté y exploré por primera vez el consultorio. Libros de medicina a mis espaldas, una máquina que purificaba el oxígeno y producía ozono para lograr relajación total -aunque en el fondo, la carrera séptima rugía con toda la fuerza del tráfico de la "hora pico".
Los cuadros. ¡Si hubieran visto los cuadros! Eran tan sugestivos. Uno, el más grande, tenía un libro abierto sobre un fondo negro del cual salían nubes y un pañuelo sostenido por el pico de un ave. Sabiduría, cielo, volar; sin duda, la intención del psiquiatra era hacer soltar al paciente. En el otro había varios arlequines, uno a caballo y el otro quitándose una máscara. No he podido olvidar esa imagen, quizá porque yo nunca pude deshacerme de la mía.
Él me tapó con una cobija (recordé entonces a mi madre, que durante mi infancia me regañó innumerables veces por arroparme en la caliente Barranquilla a mitad del día. No era de frío que sufría ese niño indefenso) y se sentó en la cabecera del sofá, donde yo no podía verlo.
Me pidió que lo viera como el Yoda de La guerra de las galaxias, un maestro que me iba a mostrar la luz. Era un buen hombre, sin duda, pero para mí es muy difícil confiar en estos tiempos de incertidumbre. La música clásica había sonado desde mi llegada al consultorio, pero apenas ahora me resultaba audible. Me hacía sentir culpable. Yo estaba acostado, respirando oxígeno puro, oyendo buena música y en manos de un profesional que se preocupaba por mi bienestar mientras afuera los hombres se destruían. Sí, sin duda era un sujeto afortunado, al menos por una hora a la semana.
Su voz bajaba a medida que la sesión avanzaba; me pedía tranquilidad, que cerrara los ojos, ordenara mi respiración y recordara más allá de mis posibilidades, al tiempo que repetía que tomara el aire lenta y profundamente "como una inspiración poética". Me insistía en eso de la confianza. ¡Pero si yo confiaba en usted, doctor! Le hubiera dado la clave de mi tarjeta, pero no me pida que me deje hipnotizar. Era mi deseo obedecerle y relajarme, pero en realidad temía que en cualquier momento, mientras yacía ciego en el sofá, él sacara un cuchillo de carnicero para rebanarme el cuello y poner mi cabeza en un altar secreto de trofeos, junto a partes del cuerpo de pacientes del pasado, seres prescindibles que la sociedad no había extrañado desde su inexplicable desaparición.

Al no lograr su objetivo el médico intensificaba los dolorosos masajes de cuello con el correr de las citas y me decía lo inteligente y valioso que era yo. Intentaba subirme la autoestima, ya que se daba cuenta de que sesión tras sesión no avanzábamos, que cada nueva visita era como la primera. Yo la verdad sentía el impulso de presentarme siempre como si no nos hubiéramos visto nunca: "Buenas tardes, soy Adolfo Zableh y estoy acá porque quiero superar mi tartamudeo. ¿Test de Roscharch? No, nunca lo hecho".
Recuerdo el asunto de la respiración. Él insistía en la importancia del ritmo y la intensidad. Yo, en cambio, respiraba inconstantemente y apenas con un hilillo de aire, como si me diera miedo demostrar que el mundo también es mío y que tengo derecho a reclamar mi lugar. Él, al notarme agitado, acercaba su mano caliente a pocos centímetros de mi frente. No me tocaba, pero la sentía ahí. Su energía era tal, que una vez creí que la punta de un lápiz muy afilado presionaba mi sien. Desesperado, abrí los ojos para ver qué tenía allí. No había nada.
Sí, hubo problemas durante el proceso -el problema era mío y no del doctor, quiero aclarar-. Él, un hombre serio y profesional, puso todo de su parte, pero se estrelló de frente con alguien que simplemente no quería, no podía abrirse. ¿El nombre del doctor? No pierdan su tiempo, no lo voy a decir. Llámenlo como quieran.
Hasta las medicinas entraron al juego, en un intento vano por que la cabeza accediera a cumplir su misión. Yo, que juré nunca meterle nada raro al cuerpo, permití que el Xanax y el Moltoben fueran mi dieta. En eso fui extrañamente juicioso, porque una parte de mí sí quería dejarse conocer, aunque infortunadamente era la minoría. Varios me dijeron que no debía consumir medicamentos, que implicaba cierto riesgo; yo no les hice caso. Rubro tras rubro, la fantasía de muchos de que yo llegara un día hablando bien, saludando, dando y recibiendo órdenes fluidamente o comentando los incidentes del día anterior quedaba en el olvido. Así soy yo y así deben aceptarme.
Una cosa sí es cierta y hay que dar el crédito. Después de cada sesión salía tan relajado, tan convencido de mí mismo, que sentía que podía presentar el noticiero de las 7:00 de la noche en vivo yo solo y sin trabarme. Todo funcionaba a la perfección, ya no necesitaba tartamudear. Lo malo es que la idea no sobrevivía más allá del quinto minuto. En el viaje hacia la oficina el viejo Adolfo, el que cae derrotado ante una sílaba que empieza por D o P, volvía a hacer su aparición.

Con el tiempo dejamos la hipnosis a un lado para comenzar a hablar. Tal vez el médico pensaba que había comenzado mal el proceso y que a ese búnker blindado que es mi cabeza debía entrar primero por el consciente. Una vez una niña a la que yo le gustaba me regaló una revista con una entrevista a Emil Cioran, junto a una nota que decía que había leído el artículo para saber qué tenía que decir uno de mis personajes favoritos y así saber qué pasaba en mi cabeza. Ahora que lo pienso, hubiera sido útil para la terapia aplicar la misma táctica.
Era la hora de matarnos a diálogo para más tarde volver a atacar al subconsciente. En las charlas volvieron varios fantasmas del pasado y uno que otro personaje actual: una mujer que me hizo escribir y -lo que es peor- publicar un libro. Hoy está casada y más que fuera de mi vida; otra mujer, con la que estoy ahora, que insiste en no ponerle el rótulo de "novios" a nuestra relación pese a que en la práctica lo somos; mi abuela diciéndome a los 6 años que iba a venir por mí la bruja cariverde (así le decía yo a la bruja mala de El mago de Oz. Aún hoy me sigue asustando y yo para superarla le digo la bruja cariverga) y varias películas para adultos que vi durante mi infancia.
Mientras otros niños veían filmes del grupo Menudo o de Disney, yo me escapaba para ver a Tom Hulce luchar contra Antonio Salieri y su propio padre en Amadeus y a Willem Dafoe matar vietnamitas en Platoon (años después tuve el gusto de llevarle un jugo a la mesa cuando visitó Andrés Carne de Res y yo trabajaba allí de mesero). Por ese entonces tenía ocho años y además de mis propios miedos tenía que lidiar con los fantasmas de atormentados héroes del celuloide.
Y después de tanto hablar, una tarde sacó de la galera algo que yo no había notado en más de dos décadas; supongo que así suceden las grandes revelaciones a la vida de los hombres, obviedades que se presentan sin previo aviso: yo tartamudeaba porque en alguna época de mi infancia me resultó útil -para escapar a un castigo o a unos correazos- pero ahora ya crecido no me servía, sino que al contrario me perjudicaba. Ya no era un síntoma, sino una adicción. Mucha razón sí tenía.
Y dijo otra idea sabia. Yo tartamudeo porque siento que la gente espera que yo lo haga. Ese es mi sello y no puedo defraudar a nadie. Sería como querer convencer a un neófito del rock de no oír Stairway to heaven. A ningún melómano curtido le agrada esa canción, pero es impensable no comenzar a querer a Led Zeppelin gracias a ella. Es un mal necesario.
En la última cita el doctor me pidió que para la siguiente sesión llevara anotados los sueños de la semana para hablar de ellos. En ese momento él no sabía que no habría una siguiente sesión. Aproveché el momento para preguntarle por qué no me había logrado hipnotizar. Me respondió que yo no era sugestionable y que tampoco mostraba señales de inmadurez -aunque conozco a algunas mujeres que podrían rebatir lo último-. Agregó que, además, lo mío no era un hábito adquirido sino un rasgo de mi personalidad, por lo que el proceso se dificultaba. Yo le creo doctor, de verdad que le creo.
Diez sesiones pasaron y heme aquí, creyéndome capaz de cavilar sobre asuntos que no resisten el menor análisis, ni mucho menos razonamientos filosóficos. Sigo hablando entrecortado, pero varias cosas nuevas me han pasado desde que finalicé el tratamiento. Ahora sueño casi todos los días con historias inverosímiles protagonizadas por personas reales. Amigos y familiares son repetidamente dueños de aeropuertos, agentes encubiertos de la policía perseguidos por negros y la Señorita Colombia jugando fútbol en una playa del Pacífico. Sé que son más los sueños, pero no puedo recordarlos. También me demoro en exceso en la ducha, donde solo me baño con agua hirviendo. Extraño la cobija de las sesiones, la cobija de la infancia; intento reemplazarlas con agua caliente, pero el agua caliente nunca alcanza. El recibo del acueducto llega ahora por las nubes. Yo lo veo y maldigo tartamudeando. Podría estar hablando bien y pagar cuentas más baratas, pero otro es el camino que elegí.