20 de junio de 2014
Entretenimiento
Memorias de mi viaje a Disney
Es un viaje a las ilusiones de la infancia, pero no siempre sale como uno quiere. Que lo diga Juan Esteban Constaín, que cuenta para SoHo cómo fue el día que llevó a sus hijas a Disney World.
Por: Juan Esteban Constain
A Laura, una de las dos hijas de mi gran amigo Luis H. Aristizábal, le preguntaron una vez que cuál era la capital de los Estados Unidos. Respondió sin dudarlo: “Magic Kingdom”. Y va uno a ver, y sí. Con sus castillos y sus playas de mentira, con sus selvas de verdad que no son la selva, con sus pueblitos sacados de los cuentos de hadas, con sus filas interminables, con sus niñas vestidas como la Bella Durmiente o como Blanca Nieves, Magic Kingdom es la capital de los Estados Unidos de Norteamérica. De ‘América’, como dicen allá confundiendo la parte con el todo. Y si no lo es, debería serlo. Por razones morales y políticas y económicas y espirituales, Disney debería ser la capital de América, aun del mundo entero. Es más: América —el mundo entero— debería ser la capital de Disney. De una vez las cosas como son. (Catando cabinas de primera clase)
Pertenezco a una generación colombiana, la de finales de los setenta y principios de los ochenta, para la que el solo nombre de los Estados Unidos era la invocación inmediata y fascinante no de otro país sino de otro planeta y otro tiempo, el futuro. Sus prodigios y noticias nos llegaban a través de las series de televisión que veíamos con gotero, y también cuando algún adelantado de nuestro entorno, casi siempre el rico del curso, lograba la hazaña de ir hasta allá y volvía cargado de historias deslumbrantes y de objetos que las confirmaban y que reforzaban en el auditorio la certeza de que ese mundo tenía que ser el paraíso. Muñecos raros, tenis finos, juegos de video, chicles fluorescentes: con ellos daban testimonio de su conquista los pocos que en esos tiempos de aislamiento e ingenuidad lograron ir a ‘Disneywor’, que entonces era mejor, muchísimo mejor, que ir a la luna. Obvio.
Porque sin duda lo que más nos intrigaba a los que nos habíamos quedado era eso: saber cómo era Disney. Qué era, qué pasaba allá. Yo tuve una nana adorable que se llamaba Margarita Zúñiga, ‘Mamita’, uno de los seres más buenos que haya conocido en la vida y un personaje esencial para mí. Pues ella, que acompañaba desde hacía muchos años a mi abuela, vivió varias veces en la Florida donde una tía, y entonces me contaba cómo eran esos parques en los que había naves espaciales que volaban de verdad, y casitas en los árboles, y piscinas de olas, y atracciones en las que uno se encontraba con El Sombrerero Loco o con La Liebre, o con Alicia en el País de las Maravillas. Así que cuando un amigo iba a Miami (que era el nombre genérico e inalcanzable donde uno creía que estaba todo) yo quería saber si esas cosas que me contaba Mamita eran ciertas: si en serio ese mundo existía y era posible. Entonces me lo imaginaba con arrobo, fantaseando con el momento en que yo también pudiera estar allí para comerme esos chicles y jugar esos juegos.
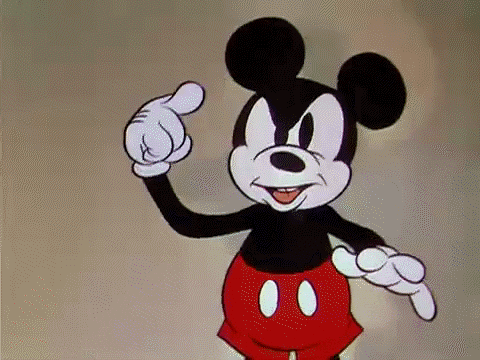
Dirán ustedes que exagero, pero lo cierto es que no. Ya se ha escrito hasta el cansancio sobre lo que era para un niño vivir en Colombia en los años ochenta, y sin embargo creo que el tema no está agotado y quizás no llegue a estarlo nunca. Porque allí, en ese tiempo que hoy parece imposible, en esas larguísimas tardes esperando a que fueran las 4:00 para que volviera la televisión, se labró nuestra concepción del mundo, la de mi generación; allí están nuestras nostalgias y nuestra identidad, las razones por las cuales, en parte, aún hoy somos como somos. Es en realidad una frase de Pérez Reverte que está en el magnífico discurso que dijo cuando entró a la Real Academia Española: “Somos lo que somos porque fuimos lo que fuimos”. Y eso éramos: unos niños en un país pobre y aislado, lleno de complejos y de mitos; como en la caverna platónica, tomando por buenas y por ciertas las sombras que veíamos reflejadas en nuestra pared, que para nosotros era el mundo. (15 planes desconocidos para hacer en Colombia)
Comiendo Chicle Globo, algunos de cuyos restos aún tenemos en las comisuras de los dientes. Tratando de abrir sin ningún éxito una fruna, y resignados luego a comérnosla con el empaque. Mi amigo Jaime Fierro dice que él vino a conocer el verdadero sabor de las frunas solo de viejo, porque en nuestra época siempre pensó que su sabor natural era ese: el del papel. Ah, nuestra época: vestidos y calzados todos con producto nacional, en el mejor de los casos, o con burdas imitaciones de los productos importados que solo llegaban al país por la vía providencial del contrabando y los sanandresitos. Sentados al filo de la cama —la frase es de Ricardo Silva Romero, un maestro— viendo las épicas proezas de la Selección Colombia o de los escarabajos o de los boxeadores, sus épicas derrotas. Teníamos Rodeolandia, sí, o Bima o el parque Jaime Duque o las atracciones de Metrópolis, sí. Pero en lo más profundo de nuestro corazón sabíamos que el mundo era otro, no solo esa caverna de Platón sobre cuyas paredes bailaban, como sombras, nuestras ilusiones postergadas.
Mi caso, además, era aun más grave y dramático, pues nací y crecí en Popayán, una ciudad en la que el aislamiento fue un destino y un orgullo, el último vestigio de su grandeza perdida. Allí había dos grandes atracciones al año, todos los años: las procesiones de Semana Santa, famosas en el mundo entero, y la rueda. Así como lo oyen: la rueda de Chicago: un parque de atracciones itinerante —luego se llamó el River View Park, que creo que todavía hoy recorre algunos pueblos como el fantasma que es— que llegaba todos los septiembres y que era el único contacto que los niños patojos teníamos con el universo y la felicidad. Uno sabía que la rueda había llegado por dos señas clarísimas: la primera, que alguien gritaba con júbilo “¡llegó la rueda!”, y ese era el tiro de salida para que las fuerzas vivas de la ciudad, alcalde y obispo incluidos, se volcaran sobre un potrero al frente de la terminal de transportes, a probar las nuevas y tétricas atracciones que cada año eran las mismas y todos fingíamos conocer por vez primera: la tagada, el kamikaze, la montaña rusa, los carros chocones, y más.

La segunda seña era la lluvia: bastaba que la rueda llegara a Popayán para que se descolgara de inmediato el cielo, en unos aguaceros apocalípticos que se iban el día mismo en que se levantaban esos juegos de acero, camino de algún otro lugar que ya los estaba esperando con ansiedad y locura: Cali, Santander de Quilichao, Armenia, Manizales y luego Bogotá. Y si digo que las atracciones de la rueda eran tétricas, es porque lo eran de verdad: todas oxidadas y maltrechas, y renuentes a los controles mínimos de la seguridad y la supervivencia. Había, lo recuerdo muy bien, una Casa del Terror que lo era más por los depravados operarios que la hacían funcionar y manoseaban a placer a las muchachas, que por los muñecos destartalados que la poblaban. Y una vez me tocó ver, lo juro, una escena demencial: la de un borrachín que salió volando por los aires despedido de su carro en el Huracán, cuando el cinturón de seguridad, una raída barra de metal, saltó hacia el otro lado. Yo iba en el carrito de atrás y nunca me olvidaré de ese cuadro dantesco: barra y borracho saltando en frenesí, libres como el viento.
Así que para mí, como para muchos de mis contemporáneos, supongo, ir a Disney era una suerte de ajuste de cuentas con el pasado y la niñez; con las sombras de nuestra pared. Un ajuste de cuentas tardío y a destiempo, sin duda, pero casi todos lo son. Consumado ahora que ya no somos niños, y usando a nuestros propios hijos como pretexto para exorcizar esa vieja obsesión. A ellos, que se emocionan más, y con toda la razón, con Talking Tom que con la posibilidad de conocer a Mickey Mouse, y para los cuales el mundo es lo que está en la pantalla del iPad, al alcance de la mano. Tuve un primer intento terrible, en el invierno del 2006. Mi hija mayor, María, acababa de cumplir 1 año, y como un estúpido le monté viaje para que “fuera a conocer Disney”. Por suerte para ambos, las lluvias torrenciales de la Florida impidieron semejante disparate, y esa vez regresamos invictos a Colombia, sin cruzar las puertas del palacio.
Así que hace un año, ya con mis hijas más grandes, la una de 8 y la otra de 6, decidí que era el momento de resolver todas mis frustraciones e irme por fin a Disney World. Para evitar el mal tiempo —hoy ya sé que es imposible evitarlo, en la Florida siempre hay mal tiempo; primera lección del hada madrina— escogí el mes de julio, a mediados de julio. “Habrá calor pero no las lluvias torrenciales del invierno”, pensé, y la verdad es que el calor sí era extenuante y abrasador: casi tanto como las lluvias torrenciales que no nos abandonaron a lo largo del paseo. Con igual ingenuidad traté de comprar desde acá un paquete turístico completo, con pasajes y hoteles y entradas a los parques; uno de esos que anuncian las agencias de viajes con la cara de Tribilín y la imagen hechizante de unos niños cumpliendo sus sueños. Pero eso es carísimo, por barato que digan que es. Es carísimo. (El parque de diversiones que le harán a Messi en China)
Entonces acudí al método muy colombiano de comprar a ciegas los pasajes, siguiendo una máxima muy nuestra que nos caracteriza en todas las cosas de la vida: “hágale que allá se ve; allá vemos, hágale, hágale…”. Y le hice: sin saber siquiera adónde iba a llegar ni cómo, ya tenía mis pasajes en la mano. Así me vi forzado a resolver cuanto antes el tema del hotel, con una sorpresa que luego fue más bien una trampa: los hoteles de los parques en Orlando, la ciudad donde están todos, por eso se llama “la ciudad de los parques” (ver la edición oncena de la Enciclopedia Británica, la edición obscena), no son tan caros, y la verdad es que uno supone que no hay nada mejor que dormir en los propios predios de Walt Disney para no salir jamás de allí y disfrutar lo más que se pueda de ese reino maravilloso, ja. Y es así: no hay nada mejor que dormir allá. Porque es lo único que es barato; de resto, los juegos y la comida y todo lo demás, es carísimo.
Todo: empezando por la entrada a los parques, que si mal no recuerdo es como de 100 dólares por persona, o más, o un poco menos, pero muy poco. Uno llega a un parqueadero (en la Florida solo se puede andar en carro, no hay ninguna otra manera de hacerlo; segunda lección del hada madrina) y allí coge un trencito que lo lleva hasta una especie de puerto o planchón del río Magdalena. Entonces se sube en un vapor como los del viejo Mississippi, con la tripulación toda disfrazada, anunciando que la aventura ha comenzado. Las caras sonrientes de los gringos, siempre. Comentarios circunstanciales sobre el paisaje y el calor, sobre la lluvia que se cierne en el cielo.

Y pronto, entre los árboles, empieza a despuntar a lo lejos la imagen emblemática de Walt Disney World, el símbolo por excelencia de su imperialismo: un castillo con sus puertas y su puente levadizo, y sus banderas ondeantes. El castillo de la Bella Durmiente (de Aurora; aunque ahora ya sabemos que es mejor Maléfica) y un poco el de la Cenicienta. Esa escena perturbadora inquieta a todos los que llegamos en el barco, pues lo que uno quiere es salir corriendo al encuentro de la infancia perdida y recobrada. Todos: niños y grandes, blancos y negros, gordos y flacos. Pero entre el puerto de llegada y las puertas del palacio se atraviesa, como un brutal reproche, la primera concesión a la realidad de las muchas que saltan por todas partes en ese mundo encantado y de ensoñación, el mundo ideal. Hablo de la taquilla, donde empieza el infierno. Filas interminables bajo el sol canicular de los 38 grados del verano, y la lluvia allá arriba en el cielo, como una espada de Damocles. Niñas disfrazadas de princesa, derritiéndose entre el sudor y las lágrimas. Gordos y flacos, pero sobre todo gordos: en ninguna otra parte de los Estados Unidos, esa tierra de gigantes, se ven tantos obesos como en Disney World.
Pero en fin: a mí nada de eso me importaba porque estaba llegando por fin a esa especie de utopía de mi infancia, a la que arrastré sin piedad a mis propias hijas, que solo preguntaban por Harry Potter y su montaña rusa. “Eso es en Universal”, les dije tajante, y ellas respondieron apenas con clarividente resignación: “Ah”. Entra uno por las callejuelas de una especie de pueblo medieval en cuyas casas, como las que salen en la plaza de El jorobado de Notre Dame, están llenas de gente feliz que vende cosas: helados, cachuchas, muñecos, colombinas, cosas, más cosas. La voz de un narrador sale por los parlantes y eso sí es emocionante: ¡es la voz del narrador de Disney de toda la vida, el mismo de siempre! Anuncia entonces una parada, por la que desfilan Mickey, Minnie, Pluto, Donald, Pedro, Tribilín y hasta Clarabella. Y la verdad es que allí empieza un poco el desencanto. Porque uno se los imaginaba más altivos, no sé, más imponentes. Pues no: son muñecos comunes y corrientes, como los de cualquier centro comercial en Colombia.
Y el castillo pues sí es bonito, tampoco hay que negarlo. Pero es solo eso: un castillo cerrado, un símbolo. Y hacia abajo están los juegos, las llamadas y famosas atracciones. El Santo Grial de nuestra infancia, que más valdría que se hubiera quedado así, como el recuerdo de lo que no fue. Porque es la versión plena y absoluta de ese infierno que había empezado en las taquillas: gordos y flacos, niños y grandes: filas infinitas que hacen imposible que uno pueda entrar a nada, y cuando por fin lo logra viene lo más escandaloso, la ruina de un sueño y de toda una época: atracciones de pipiripao que no tienen nada que hacer —pero nada, nada; la tercera lección del hada madrina— al lado de las que conocimos en Rodeolandia o en Bima o en Metrópolis o en el parque Jaime Duque, o las que el borrachín y yo vivimos en la rueda de Popayán en los años ochenta, hace tanto de aquello. Es increíble, pero es como si Disney también se hubiera quedado en esa época, a la medida de nuestra nostalgia: como esa promesa que siempre nos fue esquiva, y que ahora de grandes vamos a cumplir de una manera tan lánguida y dolorosa. A veces es mejor que los recuerdos no ocurran, que sigan siendo ilusiones fallidas.
Volví de mi viaje a Disney en la completa ruina. Pero más que eso, volví decepcionado de mi infancia, de todo el tiempo que tuve que esperar para desencantarme de ella y de sus sombras en la pared. Estaba tan triste que al volver me dijeron mis hijas: “No te preocupes, la próxima vez nosotros te llevamos a la montaña rusa de Harry Potter”.
“Cuando le pides algo a una estrella, no importa quién eres: lo que desee tu corazón se cumplirá…”. Diciendo así desapareció el hada.
- -Cuando la inteligencia artificial se sienta a la mesa
- -Destinos imperdibles del 2025: Río Magdalena, Perú y Los Cabos, según The New York Times







